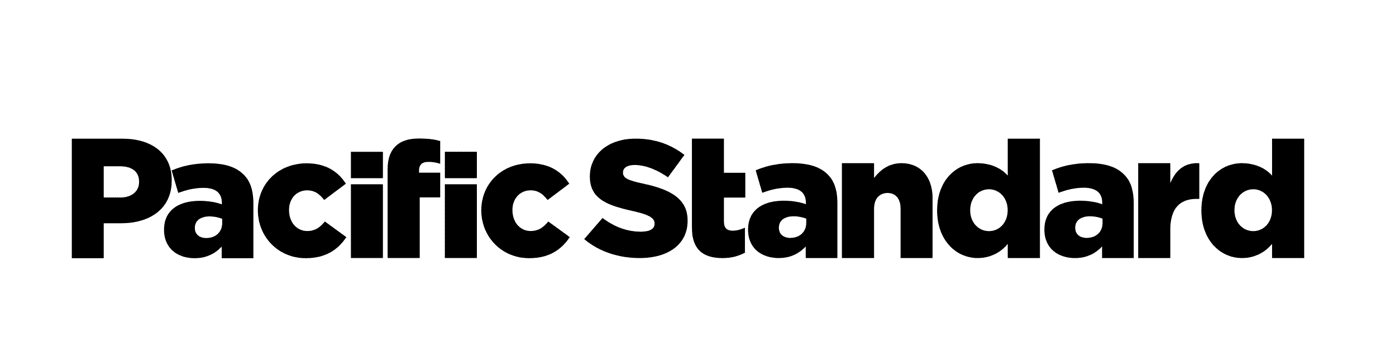Editor’s Note: To read the original version of this story in English, click here.
Es el último día de marzo de 2018, el día antes de Pascua, el comienzo de la temporada de la cosecha de las cebollas. Para media mañana, Berenise, de 16 años, ya había llenado algunos baldes. Al hacer su trabajo usaba unas tijeras afiladas y oxidadas que exigían precisión cuidadosa; un error de cálculo, y podría perder un dedo. A unos pasos de distancia de sus padres, Berenise trabajaba junto a su hermano Salvador, de 10 años. La luz del sol brillaba sobre kilómetros y kilómetros de campos verdes y llanos, interrumpidos solo por unos pocos caminos de terracería. Cuando llega el momento de la cosecha, las familias multigeneracionales, desde niños pequeños hasta abuelos, se agrupan entre los surcos. La tierra está salpicada de cubetas de plástico, cajas de embalaje y algunos baños portátiles azules. Las cebollas cubren el suelo, hasta donde alcanza la vista; el aire huele dulce y penetrante. Las espaldas de los trabajadores están encorvadas por el hábito; sus cabezas cubiertas con sombreros y capuchas, y sus pantalones y dedos manchados con clorofila y barro.
Esta escena sucedió cerca de McAllen en el extremo sur de Texas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, pero se repite, campo tras campo, día tras día, en más de un millón de acres de tierra de cultivo en el Valle del Río Grande. Continúa y continúa hasta que la luz del día desaparece o la última verdura es recogida y embalada—lo que ocurra primero. En este campo, Berenise y su hermano habían desarrollado una rutina: agarrar una cebolla, sacudir la tierra, cortar las verduras, cortar las raíces, tirar la cebolla en un balde; cuando este se llena, Berenise lo lleva a una caja de plástico tan alta como sus caderas, levanta el cubo y lo descarga. Con una caja llena la familia gana $16.
“Si trabajas duro, es bueno”, dijo el padre, Salvador Sr., de 43 años, que estuvo dispuesto a compartir públicamente casi cada detalle de su vida y su trabajo, excepto el apellido de su familia—porque él y su esposa son inmigrantes indocumentados de Veracruz, México. “El trabajo en los campos—es duro”, expresó. Lo había estado haciendo durante los últimos tres años después de que fracasara como mecánico; desde entonces, ha laborado en los campos y arreglando autos por dinero extra. “Si tuviera documentos, pues tendría un trabajos seguro”.

(Photo: Jerry Redfern)
Este trabajo—el agrícola—es uno que nadie quiere. Es arduo, y con frecuencia tiene consecuencias nocivas. “Trabajaba como burro todo el tiempo”, recuerda Juliana Martínez, una abuela de 85 años que pasó la mayor parte de su vida en los campos. Comenzó de niña en México, luego trabajó durante décadas en el sur de Texas. En ese entonces no se quejaba. “Quizás cuando sea mayor me comenzará a doler”, bromea. Pero tuvo suerte: entre los trabajadores agrícolas, las lesiones son comunes; a veces los incapacitan, y otras los matan. Además, los campesinos hablan de índices asombrosamente altos de cáncer, diabetes, enfermedades como el Parkinson y Alzheimer, defectos de nacimiento y muertes prematuras—y todos sospechan que la culpable es la exposición a pesticidas.
Aun así, en todo Estados Unidos, hasta 3 millones de personas trabajan en los campos (los cálculos varían en gran medida; no hay una cuenta exacta del total de trabajadores agrícolas en el país). La única razón por la que están cosechando esos cultivos es porque no tienen otra alternativa”, dice Juan Anciso, catedrático en Texas A&M AgriLife, un servicio de investigación y extensión agrícola en Weslaco. No tienen la educación o las habilidades laborales necesarias para sacarlos de ese rubro, agregó. Y la industria alimenticia, en muchos casos, tiene también pocas alternativas; no hay máquinas para recoger muchas de las verduras, y hierbas. El trabajo requiere manos humanas. Es duro, monótono y respalda a una industria que vale aproximadamente $990 mil millones—y alimenta a la nación. Muchos estadounidenses, tal vez la mayoría, no piensan en eso, dice Anciso. “Vas y comes tu ensalada, pero no te das cuenta que alguien se está rompiendo la espalda para cosechar eso”. Lo más sorprendente de todo es que cientos de miles de estos trabajadores son menores de edad—y eso es perfectamente legal.

(Photo: Jerry Redfern)
En realidad, es difícil medir con precisión cuántos niños están trabajando en granjas estadounidenses (en particular porque varias agencias usan criterios distintos y edades diferentes en sus mediciones), pero una Encuesta de Lesiones Agrícolas Infantiles de 2014 estima que la cifra es de es 524,000.
Había una brisa constante ese día en el campo de cebolla, lo que ayudó a reducir el calor. Aun así, la frente de Berenise estaba salpicada de sudor. De vez en cuando, los semis hacían ruido en la carretera cercana, pero sobre todo el campo estaba en silencio, excepto por el sonido filoso de tijeras y el desmoronamiento de los gránulos de tierra al caer de las cebollas al suelo. Hablar es tiempo, y el tiempo es dinero—así que las palabras eran escasas. Pero Berenise hizo una pausa por un momento para decir que estaba esperando el domingo de Pascua y un descanso de los campos. “Vamos a ir al zoológico, toda la familia”, dijo. “No he ido en mucho tiempo porque mis padres siempre están trabajando”.

A la mañana siguiente, en todo el valle, los campos estaban vacíos, las iglesias repletas. A pocos kilómetros del campo de cebolla en la ciudad de San Juan, la familia Martínez—de cuatro generaciones—se reunía para una fiesta en el patio trasero con pollo y arroz, frijoles y salsa, y juegos de sillas musicales. “No Rompas Más (Mi Pobre Corazón)”, una versión en español de “Achy Breaky Heart”, sonaba por altavoces al aire libre. Juliana Martínez repartía cáscaras de huevo que había pintado y llenado con confeti y talco para bebés. Es una tradición mexicana que aprendió en su ciudad natal, y que ha celebrado desde que tenía 6 años. De pronto, todos se animaron, rompiendo huevos en la cabeza, dejando a los presentes, la casa, los árboles empolvados y manchados en un arcoíris de color pastel.

(Ilustración: Ian Hurley/Pacific Standard)
Juliana nació al otro lado de la frontera pero ha vivido la mayor parte de su vida en Texas como campesina, luego como la esposa de un trabajador agrícola, y finalmente madre de nueve hijos. Solía llevar a sus hijos al campo, dejándolos bajo una pequeña carpa en la sombra mientras trabajaba en el algodón, las zanahorias, los chiles y las remolachas de 7 a.m. a 6 p.m. En aquel entonces, cuando llegaba el calor abrasador del verano del sur de Texas, la familia Martínez emigraría al Medio Oeste con sus campos más fríos. Seguirían las estaciones, viajando hacia el norte de pueblo en pueblo, recogiendo una cosecha aquí, y otra allá.
Más de 300,000 niños en todo Estados Unidos emigraron para seguir la cosecha durante el año escolar de 2016-17, según el Departamento de Educación de EE. UU. Cada primavera, comenzando en marzo o abril, muchos de esos estudiantes dejan sus escuelas, se mudan con sus familias, empacando solo lo esencial: sacos de frijoles y arroz, un par de mudadas de ropa, todo dentro de camiones que cruzan las fronteras del condado y del estado. En las palabras de un trabajador, “Como las aves que vuelan nos vamos”. Se supone que cualquier niño que migre por más de 20 millas recibirá acceso al Programa de Educación para Migrantes financiado con fondos federales, que tiene como objetivo coordinar sus estudios en el hogar con sus estudios donde sea que su familia llegue a trabajar. Pero muchos niños son pasados por alto. No terminan sus clases al final del año, y no regresan hasta septiembre u octubre.

(Photo: Jerry Redfern)
La hija de Juliana, María, dijo que su padre nunca reconoció el valor de la educación; sino el valor del trabajo. En sus primeros días en el campo a los 8 años, le dieron una cubeta de helado para llenar con pepinos para encurtir. Comenzó a ganar dinero para su familia y migró con ellos por todo el estado, temporada tras temporada. Para el octavo grado, había abandonado la escuela. Ahora, a los 55 años, María es supervisora en el campo para Rio Fresh, el mismo puesto en la misma compañía donde trabajaba su padre. Después de casi medio siglo en el campo, gana $8.50 por hora.
“Es perfectamente legal que los niños de 12 años trabajen horas ilimitadas en una granja de cualquier tamaño, siempre y cuando no falten a clases y tengan el permiso de sus padres”, dice Margaret Wurth, investigadora principal de la División de Derechos del Niño de Human Rights Watch. La edad mínima federal para trabajar en la mayoría de las industrias es de 14 años; en la agricultura, a menudo es de 12 años. Pero en muchos casos, los niños de cualquier edad pueden trabajar. “En realidad, no hay una edad mínima para que los niños trabajen en la granja de su propia familia”, agrega Wurth. Esta inconsistencia en las leyes es posible porque la agricultura está en gran medida exenta de la Ley de Normas Laborales Justas de Estados Unidos (FLSA por sus siglas en inglés), que establece los requisitos nacionales de salarios, pago de horas extras y empleo juvenil.
Según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los EE. UU. (GAO por sus siglas en inglés), “los niños de cualquier edad” pueden ser empleados “en cualquier ocupación agrícola en cualquier momento”, siempre que sean empleados oficialmente por un padre (o una persona que esté en lugar de uno de los padres) en una granja “de propiedad u operada por esa persona o padre.
Human Rights Watch (HRW por sus siglas en inglés) argumenta que el trabajo agrícola en Estados Unidos debe considerarse una de las “peores formas de trabajo infantil” según la Organización Internacional del Trabajo. La exención agrícola de la FLSA no solo permite que los niños trabajen más horas, a edades más tempranas, que en cualquier otra industria en EE. UU., sino que también permite que los niños trabajen en condiciones más peligrosas, según HRW. En agricultura, los jóvenes de 16 años pueden realizar tareas que el Departamento de Trabajo considera “particularmente peligrosas”; para todas las demás industrias, la edad mínima es de 18 años.
Estados Unidos llama la atención en lo que respecta al trabajo infantil en la agricultura. Wurth ha realizado gran parte de su investigación en Brasil, Indonesia, Zimbabwe, y ha encontrado diferencias importantes. “Lo que distingue a Estados Unidos de todos estos países es cuán débil es la ley”, dice. “Ninguno de estos otros países permite que los niños de 12 años legalmente trabajen como empleados contratados en granjas… Es increíble que en 2019, ese sea el estado de nuestras leyes de trabajo infantil cuando se trata de la agricultura”.
Como resultado, aproximadamente 33 niños sufren accidentes relacionados con la agricultura todos los días, según cifras del Centro Nacional de Niños para la Salud y Seguridad Rural y Agrícola. Un informe de la GAO publicado el pasado noviembre indica que los niños que trabajan en la agricultura representaron menos del 5,5 por ciento de todos los niños empleados en el país durante cualquier año entre 2003 y 2017, pero el 52 por ciento de todas las muertes infantiles relacionadas con el trabajo en todas las industrias ocurrieron en los campos de 2003 a 2016. El informe documenta 237 de esas muertes de niños en la agricultura entre 2003 y 2016—un promedio de aproximadamente 17 accidentes mortales por año.
Aunque defensores de los derechos humanos y de la salud denuncian los peligros del trabajo agrícola para los niños, las soluciones no son tan simples como prohibir esta práctica. Para algunas familias, el trabajo no solo es esencial para subsistir; también es una tradición. Los lazos se estrechan entre sus integrantes; los niños aprenden a contribuir para el sustento de su familia. Pero la industria agrícola también ha aprendido a beneficiarse de esta ética de trabajo compartida. El salario mínimo nacional es de $7.25 por hora, y la mayoría de las industrias requieren el pago de horas extras por días más largos que ocho horas, pero muchos trabajadores agrícolas, niños y adultos por igual, están exentos de estas condiciones de leyes de Trabajo Justo porque algunas granjas, usualmente operaciones más pequeñas, están excluidas de la FLSA por completo. En cambio, los trabajos agrícolas a menudo aún pagan “tarifas por contenedor”. Cebollas: $16 por caja. Cilantro: $3 por caja de 100 racimos. Col y col rizada: $3 por caja de 72 racimos. Por ley, se supone que esas tarifas por caja equivalen o exceden el salario mínimo al tener en cuenta las horas trabajadas,—pero a menudo no lo hacen, según los defensores de los trabajadores agrícolas en el área.
“La pobreza es el determinante de si un niño va a trabajar en el campo”, dice Norma Flores López, del Proyecto Head Start Migrante de la Costa Este, que preside el Comité de Asuntos Domésticos de la Coalición de Trabajo Infantil. “Si realmente quieres deshacerte del trabajo infantil, si realmente deseas llegar a la raíz de esto, págale lo suficiente a los padres. Dales un salario digno con el que puedan vivir”.

En Edinburg, Texas, Reyes estaba por culminar su año académico. El 10 de mayo, a las 4 a.m., el estudiante de segundo año de secundaria empacaría 13 pares de calcetines, media docena de jeans y camisetas, botas de goma, pantalones de plástico e impermeables, y comenzaría el viaje de tres días en un camión desde su casa al sur de Texas hasta Hart, Michigan, para trabajar durante cinco meses en los campos de espárragos y otras tierras de cultivo. Recogería a mano y, a veces, incluso trabajaría la tierra a mano, rompería terrones y sacaría rocas para preparar un campo para sembrar. “He sufrido mucho, pero sabes qué: necesito ayudar a mi familia”, dijo Reyes. Tenía 16 años, comenzando a cambiar su rostro infantil redondeado por uno con el rastro de patillas afeitadas y la sombra de un bigote. “Si no lo hago yo, ¿quién lo hará?”

(Photo: Jerry Redfern)
Reyes comenzó a ir a Michigan en 2011, cuando tenía solo 9 años, acompañando a su madre, María Magdalena, y su esposo, Carlos, que es como un padre para él. María Magdalena todavía está en el proceso de obtener papeles legales en el país, por lo que pidió que solo se utilicen sus primeros nombres en esta historia. Trabajar en los campos es un asunto familiar. “Es importante estar junto a tu familia, para cuidarse mutuamente, cuidarse las espaldas”, dijo Reyes. Durante su primer año, María Magdalena trabajaba en una máquina motorizada, arrancando espárragos con los dedos, y Reyes caminaba detrás de ella, recogiendo los tallos que dejaba caer o no podía romper, arrojándolos en una caja. “Ella era nueva y no era tan rápida como otras personas”, recordó Reyes. En una foto de ese verano, Reyes se apoya en un azadón. Usa un sombrero de paja y está envuelto en una camisa que le queda grande. María Magdalena pensaba que Hart era verde y hermoso pero nunca se acostumbró al frío y extrañaba a sus padres.
El verano siguiente, las cosas cambiaron. Justo antes de irse a Michigan, Carlos tuvo un sueño: vio a agentes de la Patrulla Fronteriza deteniendo a María Magdalena en un retén, donde los funcionarios descubrieron que era una inmigrante indocumentada y la deportaron. La familia va tres veces por semana a una iglesia pentecostal, y cuando Carlos le contó a María Magdalena de su sueño, decidieron que era una señal: Dios no quería que migrara, dijo ella. María Magdalena, de 35 años, solicitó documentos sobre la base de su matrimonio, pero durante siete años, ha estado esperando porque Carlos era un residente legal permanente, no un ciudadano naturalizado, y el proceso lleva más tiempo. (Carlos se hizo ciudadano en junio, lo que puede acelerar la solicitud de María Magdalena).
Mientras esperan, María Magdalena ha mantenido un perfil bajo. “A veces trato de conducir. Me pongo en manos de Dios”, dijo. “La gente pregunta: ¿Tienes licencia? Bueno, solo tengo la licencia que Dios me da”. Desde Edinburg, no se puede ir más de 50 millas al norte de la ciudad antes de toparse con el puesto de control de la Patrulla Fronteriza de Falfurrias en la autopista 281. Debido a que Edinburg se encuentra dentro de la zona fronteriza de 100 millas de Aduanas y Protección Fronteriza, incluso ir a cenar a un restaurante mexicano o tomar un café en Starbucks significa que una persona podría ser detenida e interrogada por la Patrulla Fronteriza. La gente vive con el miedo de ir a comprar comida y ser deportada.
Su preocupación está bien fundada. Antes de Pascua, se supo desde el Valle Central de California que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas habían arrestado y detenido a trabajadores agrícolas que se dirigían a los campos en las horas previas al amanecer. No es casualidad que ICE se enfoque en los campos. Históricamente, el trabajo agrícola es uno de los primeros trabajos que toma un inmigrante después de llegar a los Estados Unidos. Según cálculos conservadores del Departamento de Trabajo, alrededor del 46 por ciento de trabajadores agrícolas son inmigrantes indocumentados. “Mis padres eran indocumentados, y eso era lo que había—trabajar en los campos”, dice Juanita Valdez-Cox, directora ejecutiva de la sucursal de San Juan de La Unión del Pueblo Entero, la unión comunitaria fundada por César Chávez y Dolores Huerta en 1989. “Los salarios eran muy bajos”, agrega “necesitabas a los niños. Si hiciéramos unas canastas adicionales de cebolla o pimiento o lo que sea que estuviéramos cosechando, era una ayuda para la familia”.
Ese es exactamente el caso de Reyes. El dinero que gana en Michigan cada verano ayuda a su familia a cubrir las facturas del hogar, porque el ingreso de sus padres es inconsistente. Carlos corta el césped en parques cercanos y gana alrededor de $400 por semana trabajando para la ciudad de Alton, a 20 millas de distancia, atrapando animales callejeros. María Magdalena ocasionalmente trabaja en una panadería haciendo pasteles por dinero extra. Reyes usa su propio salario para pagar su ropa, su teléfono celular y, a veces, el teléfono de Carlos también. “Nunca me gusta estar sin trabajo. Nunca me gustó tener mi billetera sin dinero”, dijo el joven.
Pero lo que gana la familia no es suficiente. Su traila o casa móvil necesita trabajo, el baño se comenzó a gotear recientemente, un auto se descompuso y la hermana de tres años de Reyes necesita una niñera—todo lo cual requiere cada centavo que Reyes, María Magdalena y Carlos pueden ganar. Peor aún, el abuelo de Reyes, quien también se llama Reyes, necesita diálisis, pero no tiene documentos migratorios. Durante tres años, la falta de cobertura de seguro del abuelo de 65 años ha significado que no puede buscar el tratamiento de manera regular. Debe esperar hasta que se considere una “emergencia”—solo entonces un hospital cercano lo tratará. Por eso, el joven Reyes tiene una meta especial: ahorrar suficiente dinero para comprar un automóvil que pueda usar para llevar a su abuelo al médico. En mayo, hizo las maletas y se preparó para cinco meses de arduo trabajo

(Photo: Jerry Redfern)
Una noche, en la mesa de su cocina, Reyes dibujó una imagen de la máquina que recolecta espárragos en Michigan: un tractor con “alas”, donde los trabajadores se sientan con las piernas extendidas, las espaldas encorvadas y los brazos tratando de alcanzar los tallos para cortar espárragos con los dedos a medida que el vehículo se mueve por el campo. Reyes lo compara con tratar de tocarte los dedos de los pies todo el día. “Y estás cortando, cortando y cortando” demuestra con sus manos, haciendo el movimiento en el aire tensa los dedos. Pero si los trabajadores pierden un tallo, se hace más grande al día siguiente, y luego es aún más difícil cortarlo. Retuerce los dedos. Duele aún más.
La preocupación y el trabajo han sido estresantes para Reyes. A veces, se ahogaba al hablar, tratando de recuperar el aliento. En los veranos, recordó que, está constantemente mojado por la humedad de los campos de Michigan, y no puede deshacerse del olor de los espárragos cuando se va a casa. Se aferra a su ropa y a su piel. Se va cubierto de tierra y sudor y ese espárrago apesta. Si va a la tienda, sabe que puede recibir miradas desagradables de los otros clientes. “A veces comemos en restaurantes y no quieren que nos sentemos todos sucios al lado de las personas que están comiendo la comida”, dijo Reyes. Entonces el anfitrión del restaurante sienta a la familia en una parte separada del comedor. “Lo entendemos”, dijo.
“Pero tienen que tratar de ser un poco más amables y no juzgar a las personas que están haciendo su comida”.

Al decir hacer, Reyes quiere decir producir. Excavar, escardar, recoger, arrancar, cortar, y cargar—todo el sudor y el trabajo que se necesita para servir una sola comida en un plato. “Nosotros como consumidores tenemos la responsabilidad de reconocer que hay un precio que pagar por lo que consumimos”, dice Bobbi Ryder, expresidente y directora ejecutiva del Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas en Buda, Texas. Ese precio va mucho más allá de los dólares y centavos en la línea de pago. En última instancia, afecta la salud y el bienestar a largo plazo de quienes trabajan para alimentar a Estados Unidos.
SSolía ser que la comida era políticamente “invisible”, según el gurú de la comida y periodista Michael Pollan. Ya no es así. Los movimientos alimenticios que han crecido en Estados Unidos y más allá, han convertido la justicia alimentaria en un tema de interés social. Su alcance es amplio, y aboga por todo, desde el bienestar de los animales hasta las prácticas agrícolas sustentables, ingredientes de origen local hasta cultivos urbanos, inocuidad de los alimentos hasta la soberanía alimentaria, diversidad de cultivos para la salud del suelo, conservación del agua para la conservación de la vida silvestre, ética de las unidades de engorde de ganado y la reforma del proyecto de ley agrícola. Pero, ¿dónde, en esa amplia red de atención, está la salud y el bienestar de los trabajadores agrícolas?
Los consumidores pagarán una prima por huevos sin jaula, pollo de corral, leche sin rBGH, duraznos sin pesticidas, maíz que no esté genéticamente modificado. Las etiquetas nos dicen qué salmón es capturado en la naturaleza, qué atún es seguro para los delfines. Nos dicen cuándo nuestra carne está “certificada como humana” y “aprobada para el bienestar animal”. Pero, ¿quién nos dice que ningún migrante resultó perjudicado en el proceso de cosechar nuestra comida, que ningún niño fue privado de una educación para reducir nuestros costos? Andrea Delgado, directora legislativa para comunidades saludables en Earthjustice, una organización sin fines de lucro con sede en California, dice que necesitamos una etiqueta de trabajo agrícola justa que diga: “Este producto llegó a usted, y ningún trabajador se enfermó, lesionó o envenenó antes de que llegara a usted”.
Algunas organizaciones apuntan precisamente a eso. La iniciativa de Alimentos Equitativos, con sede en Washington, D.C., por ejemplo, incluye las condiciones laborales junto con la inocuidad de los alimentos y el manejo de plagas en sus normas para productos con la etiqueta EFI. Desde 2014, EFI ha certificado 13 operaciones agrícolas en Estados Unidos, tres en Canadá, 14 en México y una en Guatemala. Es un paso positivo pero pequeño. En su mayor parte, los trabajadores agrícolas continúan siendo excluidos de la ecuación—simplemente “una ocurrencia tardía”—cuando su salud y su bienestar deben ser fundamentales para los debates alimentarios equitativos, dice Flores López del Proyecto Head Start Migrante de la Costa Este. Los salarios más altos podrían hacer la diferencia—pero “las compañías siguen tratando de asustar a las personas: si le pagamos a la gente un salario justo, los precios se dispararán”, afirma. “En realidad no lo harán. Será unos centavos por libra”.

(Photo: Jerry Redfern)
Philip Martin, un economista laboral de la Universidad de California–Davis, ha realizado investigaciones que muestran que los agricultores generalmente reciben una parte tan pequeña del precio que una persona gasta en el supermercado (entre 28 por ciento y 38 por ciento de frutas y verduras en 2015) que incluso un aumento considerable del 40 por ciento en costos laborales resultaría en incrementos mínimos para el consumidor. Solo $21 más por consumidor cada año, según los números de 2017, pondría a los trabajadores agrícolas por encima del nivel de pobreza.
Sin mejores salarios, hay algo más que afecta los hogares de muchos trabajadores agrícolas: el “hambre”, dice Ann William Cass, directora ejecutiva del Proyecto Azteca, una organización sin fines de lucro que ayuda a las familias en las colonias (barrios temporales que pueden carecer de servicios básicos como electricidad y plomería) y áreas rurales. “La inseguridad alimentaria supera el 81 por ciento en comparación con un promedio nacional del 18 por ciento”, agregó. Se refiere a un informe de octubre de 2017, llevado a cabo por médicos (con la ayuda del Proyecto Azteca) en el Children’s Medical Center en Dallas y el Yale New Haven Children’s Hospital, que señala una serie de afecciones a largo plazo relacionadas con una nutrición inadecuada entre los residentes de las colonias rurales en la región del Valle del Río Grande, incluida la desnutrición, la obesidad y la diabetes. La ironía es que, muchas veces, las mismas frutas y verduras que estos trabajadores cosechan no son asequibles para sus familias.
Del mismo modo, para las madres de trabajadores agrícolas como Mireya, que trabaja con su esposo e hijos, Berenise y Salvador, en los campos de cebolla, es un desafío mantenerse al pendiente de comidas para sus hijos, de 2 a 19 años. La mayoría de los días, se despierta alrededor de las 4 a.m. para preparar avena para sus hijos más pequeños antes de irse a los campos. Por la noche regresa tan tarde como las 6 p.m. Cocina algo rápido, pero si no tiene tiempo, compra pollo del restaurante de comida rápida Church’s y lo lleva a casa. Al igual que muchos de los hogares de sus vecinos, el suyo es un trabajo en progreso perpetuo, al que se le agrega y mejora paso a paso a medida que la familia acumula dinero. La cocina es espaciosa y el fregadero descansa en un mostrador de madera casero. La puerta de entrada no tiene portillo, el acabado no está terminado, pero muchas paredes están pintadas. Berenise, su hermano y hermana, y algunas veces sus padres, duermen en una habitación con aire acondicionado. Un par de colchones grandes se juntan, uno con una sábana y el otro sin ella. Salvador Sr. compró la tierra hace 15 años, pagó la electricidad y la fosa séptica, y ha ensamblado la casa, pieza por pieza, desde entonces. Sus aspiraciones son obvias, pero la falta de dinero lo limita.
Su vecindario, como muchas colonias, se encuentra en una zona rural lejos de cualquier supermercado. Por lo tanto, muchos residentes de la colonia confían en las tiendas de la esquina que venden papas fritas, sodas y otras comidas chatarras.
“Si tienen un galón de leche que podrían haber comprado por $2 en el supermercado, la pequeña venta de la esquina lo está vendiendo por $5”, dice Amber Arriagas-Salinas, directora ejecutiva asistente de Proyecto Azteca. “Conozco madres que simplemente no comen y tratan de estirar cada dólar”, agrega. Las escuelas locales ofrecen un programa de comidas durante todo el año, afirma, y es bueno que los niños tengan esa asistencia. “Pero realmente deberíamos preguntarnos por qué los padres no pueden darse el lujo de alimentar a sus hijos, y la realidad es que no tenemos trabajos bien remunerados”, concluye.
Tal vez un ligero aumento en los precios en los supermercados suburbanos no resolvería todos estos problemas. Pero Bobbi Ryder y otros defensores de los trabajadores agrícolas dicen que es hora de que los clientes de los supermercados de clase media comiencen a verse a sí mismos no solo como consumidores, sino también como impulsores de una economía con consecuencias en el mundo real. “No es que una persona se proponga abusar de otra persona”, dice Ryder. “Décadas y décadas y décadas de prácticas y leyes nos llevaron a la posición en que esta es la población que mantenemos perpetuamente en la pobreza”. Y, sin embargo, las persistentes desigualdades actuales son inconfundibles. Todos deben comer, pero no todos se ven obligados a considerar lo que se necesita para cultivar una cebolla o para recoger una remolacha o para romper un tallo de espárragos para que llegue a los paquetes ordenados y atados en la sección de productos.

Reyes está decidido a terminar su educación. Quiere ser un ingeniero arquitectónico y construir una casa mejor para su madre. Sobre todo, quiere romper el ciclo de pobreza. En mayo, antes de empacar sus cosas para el viaje a Michigan, se reúne con Roberto García, el consejero de migrantes de la preparatoria Edinburg High School. El trabajo de García es asegurarse de que todos los estudiantes migrantes en la escuela—unos 131 niños—sepan lo que tienen que hacer para completar sus créditos para el semestre, o corren el riesgo de repetir el año académico y retrasar su graduación. Roberto se está volviendo calvo, su cabello se está poniendo blanco. Se viste de traje todos los días y usa un anillo de plata con una cruz de oro. Muchos de los adolescentes no saben que comenzó la vida justo donde están ahora, así que una y otra vez, durante años, les ha dicho a sus alumnos: “Nunca olviden de dónde vienen”.

(Photo: Jerry Redfern)
Roberto nació en 1951, el hijo 18 de 21 hermanos. Cada primavera, su familia migraba al norte a lugares como Michigan y Ohio. Algunos de sus hermanos tenían la edad suficiente para conducir camiones grandes y viajaban de dos o tres a la vez, con lonas en
la parte trasera y seis o siete familias a lo largo del viaje. Su padre era un mayordomo, un supervisor de los campos. “Mientras más manos tuviera, más dinero ganaría”, dijo Roberto. Esta rutina se repetía cada año, y en un par de viajes, Roberto recuerda una vez que su madre estaba embarazada, a punto de dar a luz. “Mi papá literalmente se detenía y nos sacaba a todos del camión. Y cuando escuchábamos a ese bebé llorar—waaahhh—dos o tres horas más tarde, nos volvían a meter en el camión y continuábamos”.
Por meses, su familia vivió en condiciones terribles, en barracas que estaban “infestadas de roedores” (aunque su familia trabajó para mantener limpios sus espacios de vida). Luego, en octubre, todos regresaban a Texas, después de estar meses fuera de la escuela. Los hermanos de Roberto eran adolescentes, pero aún estaban en primaria debido a todas las clases que habían perdido. Avergonzados, los niños de García dejaron de ir a la escuela—todos excepto Roberto. “Seguí diciéndoles: ‘¿Saben qué chicos? La educación es nuestro único boleto para el éxito. Mamá y papá no tienen nada que dejarnos. Necesitamos educarnos”. No funcionó. Dos de sus hermanos terminaron muertos a una edad temprana—”a causa de las drogas”, dijo Roberto—y otro estuvo en prisión durante 36 años. “Me rompe el corazón no haber visto a mis hermanos y hermanas terminar la escuela como yo lo hice”.
De hecho, la mayoría de los niños en su vecindario en Edcouch, una ciudad a 13 millas de Edinburg, no fueron a la escuela en absoluto, y el programa para migrantes aún no existía. Roberto recordó que los consejeros escolares de su ciudad natal descartaban a los estudiantes latinos como él, diciéndoles que se esperaba que se unieran al ejército. El castigo físico de los maestros y directores era la norma. Roberto recordó que el mal tiempo significaba “días horribles” en la escuela porque los estudiantes comerían adentro en lugar de afuera en el patio de recreo. Los niños que podían pagar los boletos para el almuerzo de 25 centavos irían a la cafetería. Entonces la maestra preguntaba: “¿Cuántos de ustedes trajeron almuerzos?”. Algunos de los niños levantaban la mano. “¿Cuántos de ustedes trajeron sándwiches?”. Los niños con sándwiches podían permanecer en sus asientos. “¿Cuántos de ustedes trajeron tortillas?”. Todos esos niños eran llevados al fondo de la sala, detrás de los percheros y lejos del resto de la clase.

(Photo: Jerry Redfern)
Hoy, Roberto ve mucho de sus hermanos y de sí mismo en sus estudiantes en Edinburg High School, y hace todo lo posible para asegurarse de que obtengan su educación. Pero los problemas viejos persisten. “En Georgia eran un poco racistas, así que no me querían en la escuela”, dijo Charito Talavera, una estudiante de 15 años, durante su primera visita con Roberto un 8 de octubre. Su cabello negro estaba recogido en una cola de caballo. “Entonces decían que perdieron mi papeleo. No fui a la escuela allí durante unos tres meses. Y cuando fui a la escuela, estuve durante aproximadamente una semana antes de mudarme”, compartió.
Roberto se inclinó sobre una carpeta roja con sus registros y le dijo que pelearía por ella. Charito migra con su madre y su padrastro, pero no trabaja. A nivel nacional, casi el 10 por ciento de los 300,000 niños elegibles para el Programa de Educación Migrante K-12 en 2016–17 no estaban matriculados en la escuela, según los últimos números del Departamento de Educación. Su movimiento constante hace que sea difícil para los consejeros escolares hacer un seguimiento de los créditos de los estudiantes hacia la graduación, y los niños a menudo terminan en las clases equivocadas. A veces, faltan a la escuela o simplemente la abandonan. El Programa de Educación para Migrantes iniciado en 1966, proporciona fondos a los estados para identificar y ayudar a los estudiantes que califican, pero no siempre es fácil, incluso con fondos federales y el apoyo disponible de consejeros como Roberto. Según los datos de la Agencia de Educación de Texas, solo el 70.7 por ciento de los estudiantes agrícolas migrantes que comenzaron en el noveno grado en el Distrito Escolar Consolidado Independiente de Edinburg se graduaron en la clase de 2017. Esa tasa es considerablemente más baja que la tasa de graduación de los estudiantes inmigrantes y estudiantes con desventajas económicas en todo el estado.
Aún así, queda la esperanza. A Roberto le encanta alardear de Leslie Limas Treviño. Su familia comenzó a llevarla a Eldora, Iowa, cuando tenía dos meses. Y como solo hablaba español en casa, llegó al jardín de infantes sin hablar inglés. Durante años, pasó la mitad del tiempo lejos de Texas, saltando entre escuelas. Pero se graduó en 2006 y se convirtió en enfermera registrada. Leslie tiene 30 años y todavía viaja todos los veranos con su esposo, que trabaja en el campo, tal como lo hacen sus padres. Se llevan a su hijo de tres años y a su hija de cinco meses. Esa es una decisión a propósito, a pesar de que los niños no pueden trabajar y son demasiado pequeños para entender. “Necesitan saben el valor de las cosas, sabiendo de dónde viene todo y de dónde provienen ellos”, dice.
Cuando Roberto comenzó en 2002, dice que había aproximadamente 5,000 estudiantes migrantes en su distrito. Hoy, ese número se ha reducido a alrededor de 1,600. Ese cambio es percibido por agricultores como Max Schuster, vicepresidente de operaciones de Val Verde Vegetable Co., una granja familiar multigeneracional. Algunos de sus trabajadores solían llevar a sus hijos de 16 a 18 años a trabajar los fines de semana o después de clase, pero no los ve tanto en estos días. “Los padres les dicen: ‘¿Es esto lo que quieres hacer por el resto de tu vida? ¿O quieres obtener una educación, proporcionar más para tu familia?'”
Roberto sabe que a menudo es más fácil decir que hacer. Mientras revisaba la carpeta roja de Charito, notó que tenía muchas ausencias y que estaba teniendo dificultades en su clase de español. Pero estaba bien, dijo, todavía tenía tiempo para compensarlo; él podía hablar con sus maestros si ella lo quisiera así. Antes de irse, Roberto la animó a unirse al club de migrantes.
“Si no lo haces, te buscaré, niña”, le dijo. “Serías un muy buen oficial en el club. Realmente lo serías. Puedo ver esa cualidad en ti”.

Eran las 6:30 a.m., y una luna plateada colgaba en el cielo negro sobre la casa de Berenise en Weslaco. Una camioneta estaba estacionada en el camino de entrada mientras Salvador Sr., Mireya y su yerno se preparaban para otro día plantando caña de azúcar. Este trabajo paga por hora, no por contenedor, y es demasiado peligroso para los niños. Entonces Berenise y el joven Salvador durmieron toda la mañana. El trabajo de los hermanos mayores era cuidar a su hermano de 2 años ese día. Eso fue parte de su contribución a la familia, dijo Salvador Sr.
Salvador Sr. condujo lentamente en la oscuridad, a veces 15 millas por debajo del límite. Había sido detenido un par de veces en las paradas de tráfico, y dijo que siempre había sido sincero con los policías. “Solo les muestro mi identificación mexicana y les digo la verdad: no tengo papeles. Pero tengo seguro en mi carro”. Ha tenido suerte hasta ahora.
Cuando Salvador se subió a su tractor, la luz del sol iluminó nubes gigantes en un cielo de color rosa, durazno y azul concha. Alrededor había una mezcla de sonidos urbanos y rurales: grillos, ranas, perros, tráfico en la carretera, gallos y radios. El tractor estaba enganchado a un par de remolques largos y rectangulares apilados con caña. Un par de trabajadores colgó un enfriador de agua naranja de Home Depot de uno de los remolques, junto con un alijo de vasos de papel.
Una docena de los hombres más resistentes se subieron a las pilas de caña de azúcar. Algunos llevaban guantes y sombreros de alta resistencia, agarraban largos postes de metal con picos curvos hechos de barras de refuerzo, que usaban para tirar la caña de azúcar al suelo mientras el tractor avanzaba. Uno de los trabajadores, Manuel Salazar, mordió un trozo de caña y lo masticó. En unas horas ayudaría a calmar su sed. Sabía que, por la tarde, haría tanto calor que se sentiría enfermo.
“El tractor salta y salta todo el día”, dijo Salvador. “Pero una vez que te acostumbras, es mejor ejercicio que la zumba”.
El tiempo pasa más rápido con sentido del humor. A Mireya también le gusta burlarse de sus compañeros de trabajo encima del remolque. “Échele caña, Nicolás, échele caña”, dijo instándolo a mantener el ritmo. A las 8 a.m., el sol apenas había salido, pero el aire ya estaba caliente y pegajoso. La humedad subió del suelo. Los remolques se movían de un lado a otro, de un lado a otro, hora tras hora, a través de un campo que parecía tocar la eternidad. ❖
Esta historia fue reportada gracias a una subvención de la International Women’s Media Foundation.

Autores: Karen Coates es periodista independiente, autora, editora y formadora de medios con sede en Nuevo México. Principalmente cubre alimentos, medio ambiente, salud y derechos humanos, y se especializa en contar historias desde cero. Es miembro de la International Women’s Media Foundation y presidenta del Capítulo de Río Grande de la Sociedad de Periodistas Profesionales.
Valeria Fernández es una periodista independiente de Uruguay con más de 16 años de experiencia como productora de documentales bilingües y escritora en la comunidad de inmigrantes de Arizona y las fronteras entre Estados Unidos y México. Es miembro de la International Women’s Media Foundation y, en 2018, fue la receptora inaugural del Premio Mosaico por sus informes sobre comunidades subrepresentadas.
Fotógrafo: Jerry Redfern es un periodista visual galardonado, que cubre el medio ambiente, la salud y los derechos humanos, principalmente en los países en desarrollo. Fue miembro sénior del Instituto Schuster de Periodismo de Investigación hasta que se retiró a principios de este año, y fue miembro de Ted Scripps 2012-2013 en Periodismo Ambiental en el Centro de Periodismo Ambiental de la Universidad de Colorado-Boulder.
Editor: Ted Genoways
Investigador: Jack Herrera
Editor de Imágenes: Ian Hurley
Editor de Copia: Leah Angstman
Traductora: Angie Baldelomar
Esta historia es parte del proyecto Unseen America, historias sobre las luchas y los desafíos que enfrenta el medio incomprendido de nuestra nación.