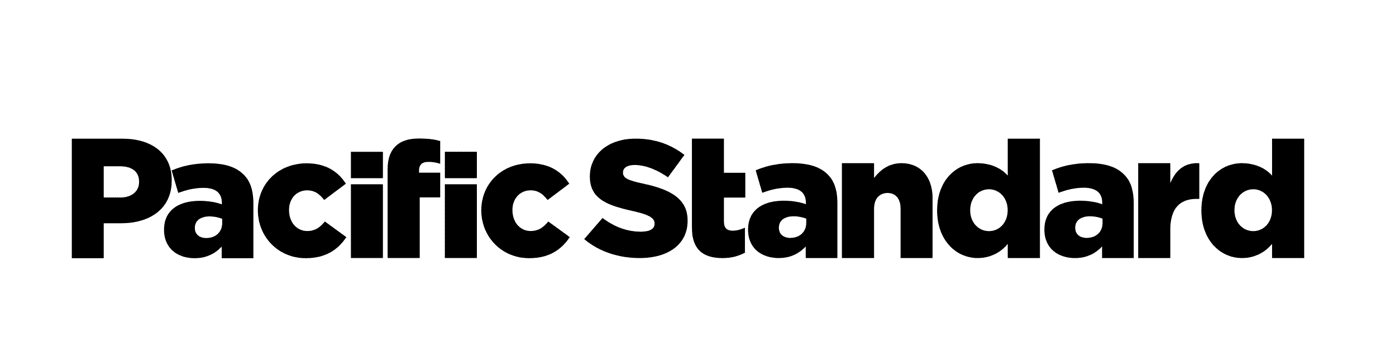Por Sarah Menkedick
Conocí a Vianney Bernabé en la línea de buffet en el Fiesta Inn durante la orientación de Fulbright en la Ciudad de México. Yo estaba batallando para contener a mi niña pequeña, que era como una hidra del desorden luchando para correr libremente por el pasillo. “Ella es hermosa,” dijo Vianney, y empezamos a charlar. El inglés de Vianney es por excelencia de California: mucho uso de las palabras “like,” “yeah,” y “killed it,” con grandes vocales y frases que se curvan al final en realizaciones semejantes a preguntas. Ella es pequeña, con una energía de tensión e inquietud. Su pelo negro ondulado es a menudo sostenido en una cola de caballo baja, y sus rasgos están esculpidos: pómulos finos, clavículas finas, dedos delicadamente contorneados. Son las características de una violinista, lo que ella ha sido desde que tenía ocho años.
A medida que nos acercábamos a las charolas de chilaquiles, ella empezó a contarme su historia, y un espacio familiar se abrió entre nosotras: un territorio de aquí y allá, una experiencia compartida de tener familia en ambos lados de la frontera. Empezamos a hablar por teléfono todos los lunes por la noche, después de haber terminado su jornada de 12 horas diarias y trabajar en una empresa de seguridad como parte del Programa de Negocios Binacionales de Fulbright. Su familia aquí en México, explicó, la considera una estadounidense: un desertor de su país de origen, rica y privilegiada, una gringa que viene a pavonearse con todas las asunciones sin preocupaciones del poder de una gringa. Mientras tanto, en los Estados Unidos, los padres de Vianney se aferraron a los peldaños más bajos de una jerarquía de trabajo y poder racial en los Estados Unidos, haber trabajado durante tres décadas para darles a sus hijas vidas mejores. Ella y sus hermanas habían crecido en algunos de los vecindarios más marginados de Los Ángeles, luchando contra el fracaso escolar, el crimen, el racismo y la pobreza.

Vianney había llegado a la Ciudad de México esperando abrazar su pasado y ser abrazada como una hija perdida de hace tiempo. En su lugar, como muchos Mexicanos de segunda generación que regresan a México, terminó enfrentándose a su Americanidad. “Nunca he comido pavo para el Día de Acción de Gracias. Crecí escuchando cumbia, pero por otro lado mi educación era de los Estados Unidos,” me dijo. Nuestras conversaciones estaban llenas de este juego de ping-pong difícil entre Mexicanidad, Americanidad y Americanismo Mexicano, una zona cultural inefable habitada por más y más estadounidenses, incluyendo a mi marido y hija que son Mexicoamericanos.
Para Vianney y los otros siete millones de hispanos de segunda generación en los Estados Unidos, la mayoría de ellos Mexicoamericanos, esta búsqueda para definir identidad y establecer pertenencia tiene ramificaciones significativas. Según una encuesta demográfica del Pew Research Center, “Los tipos de adultos en que se conviertan estos jóvenes latinos ayudará a dar forma al tipo de sociedad que se conviertan los Estados Unidos en el siglo 21.”
En lo que estos jóvenes latinos se conviertan será determinado no sólo por sus propias luchas y logros, sino también por la voluntad de muchos estadounidenses de reexaminar sus concepciones fundamentales de la Americanidad, de reconocer la ficción peligrosa de una América esencial e inmutable definida únicamente por la cultura blanca.
Vianney nació en el Centro Médico de UCLA aproximadamente 10 meses después de que su familia llegó a Los Ángeles, y fue seguida 15 meses después por una hermana menor y cuatro años más tarde por otra. Vivían en “Mid-City,” un vecindario donde estaban rodeados por otras familias de inmigrantes.
Sus padres habían dejado la Ciudad de México cuando su madre tenía 25 años, su padre tenía 31 años y sus hermanas mayores tenían ocho y nueve años. La madre de Vianney se había quedado huérfana a los 17 años y era madre de dos cuando tenía 18 años. Luchó para ir a la universidad, pero fue tiranizada por su suegro. -¿Por qué vas a la escuela? le preguntó. “Tienes hijas, deberías estar cocinando.” Empujó al padre de Vianney para que se llevara a la familia a Los Ángeles, porque su trabajo de temporada no era suficiente para mantenerlos y era difícil imaginar que sus hijas salieran adelante en el vicio del machismo Mexicano.
Los padres de Vianney no echaban de menos a México. “Aunque éramos pobres en Los Ángeles, tenían comida en el refrigerador,” dijo. “Siempre tenían leche. Eso era lo suyo. Siempre tenían leche y carne.”
Desde temprana edad estaba claro que Vianney era única. “Mi mamá me preparó para ser la que entendia las cosas,” dijo. Ha llevado este peso toda su vida; colgaba de nuestras conversaciones como un ancla. Sus padres son indocumentados. Su padre tenía un problema con el alcohol y regularmente llegaba a casa y golpeaba a su esposa ya sus hijas. Vianney corría a la habitación de sus hermanas menores y trataba de protegerlas del sonido de sus arcadas violentas.

(Foto: Terence Patrick/Pacific Standard)
Ella encontró refugio en la música. Cuando tenía ocho años empezó a tocar el violín, y cuando tenía 10 años su maestro de música declaró: “Vas a ser genial un día.”
“Yo era la más dura de los niños en el vecindario,” me dijo Vianney. Me costó imaginar esto; parecía tan probable como un profesor universitario declarando que había sido alguna vez un luchador profesional. Vianney exudaba calidez, profesionalismo, el coraje de un estudiante distinguido. Pero cuando tenía 13 años se rebeló mucho. Ella bebía, probaba drogas. Estaba a punto de dejar de estudiar. Ella estaba enojada, y reprimió este enojo lo mejor que pudo hasta que un día en la escuela se peleó con otra chica.
“Esa ira era una locura,” dijo. “Sentí como que podría haber causado un daño serio si no había nadie allí para separarnos.” Le llamaron a la policía, y el incidente probablemente habría terminado allí si Vianney no hubiera continuado con su furia. Ella no podía parar. La ira había sido descorchada.
Fue enviada a la comisaría y luego, con el consentimiento de sus padres, a un centro de detención, donde vislumbró su futuro potencial: embarazadas de 15 años de edad, chicas de 16 años de edad que habían tomado una sobredosis de metanfetamina. Pero también un sentido de comunidad, de diferencia compartida. Fue la primera vez que la raza como un cuestión social registró para Vianney. ¿Por qué ?, se preguntó en el tribunal, ¿no hay gente blanca aquí? Más tarde, después de la orientación de Fulbright, hizo eco este sentimiento: “Sólo miré alrededor de la habitación y pensé, ¿Por qué no hay gente de color aquí?”
Trece fue el año en que Vianney se inclinó sobre el borde del abismo y 13 marcó el comienzo de su ascenso. Su madre la inscribió al Proyecto Harmony, una organización sin fines de lucro que ofrece a estudiantes de comunidades de bajos ingresos instrumentos musicales, clases, apoyo comunitario y excursiones a eventos culturales. Vianney entrenó en Harmony durante cinco años. Cuando cumplió quince años, a insistencia de su maestro de música, aplicó a la Academia de Música de élite en la Escuela Colburn en el centro de Los Ángeles. Para su sorpresa, fue aceptada con una beca del 50 por ciento.
Pronto estaba compitiendo en campamentos de verano en todo el país. Ella ganó becas para el Centro Interlochen para las Artes y CalArts. Mientras tanto, su familia se esforzaba por pagar la matrícula. “Mi mamá tenía que hacer pagos de $100, y el trabajo que tenía que hacer para hacer esos pagos era una locura,” me dijo. Eventualmente, al ver su progreso, el Proyecto Harmony ofreció pagar la otra mitad de la matrícula de Vianney.
““Por un tiempo,” me dijo, “realmente quería ser blanca. Quería vestirme como ellos, y hablar como ellos, y lucir como ellos, y ser amigos con ellos. Recuerdo haber rezado una noche, pidiéndole a Dios, permíteme ser como ellos.”
La Academia de Música de Colburn es un programa pre-universitario altamente competitivo, y Vianney dijo que la mayoría de los mejores músicos allí eran blancos. Procedían de escuelas privadas de élite. Inmediatamente comprendió lo diferente que había sido su experiencia de la suya. “Estaba tomando Literatura de Honores y era difícil,” me dijo. “Quiero decir, mucho. En la escuela privada enseñan otras cosas, porque estos chicos entraron a la clase de Literatura de Honores y no tenían problemas.”
Comenzó a leer el periódico todos los días, estudiando todo el vocabulario que no conocía. “Se convirtió en una misión,” me dijo, “simplemente empujarme, empujarme, empujarme.” En el 2008, durante su segundo año, leyó la frase “cruzada religiosa” y comprendió lo que significaba, y en ese momento se dio cuenta de que su trabajo estaba dando frutos. En el 2009, el Proyecto Harmony ganó el premio “Coming Up Taller” del Comité Presidencial de las Artes y las Humanidades, y Vianney fue seleccionada para formar parte de una pequeña delegación que viajaría a Washington, DC, para la presentación. Asistió a la ceremonia de entrega de premios — presidida por Michelle Obama — conoció al violinista Joshua Bell, y se fue de turismo alrededor de la capital por tres días.
En Washington, mirando la arquitectura majestuosa y la gente bien vestida caminando por las calles con un sentido de propósito, se sorprendió por el abismo entre el mundo en el que había crecido y este mundo de privilegios, riqueza y estatus que era en gran medida de gente blanca, y que la gente blanca parecía poseer tan ligeramente. En ese viaje, decidió que quería ser abogada para ayudar a las minorías con dificultades a tener éxito en una sociedad donde la oportunidad era tan desigual. Ella aplicó y fue aceptada a la Universidad Estatal de California–Chico, y rechazó una beca de música a la Universidad Estatal de California–Northridge para poder ir.
En Chico, Vianney era una de dos estudiantes hispanas en su residencia de siete pisos. “Por un tiempo,” me dijo, “realmente quería ser blanca. Quería vestirme como ellos, y hablar como ellos, y lucir como ellos, y ser amigos con ellos. Recuerdo haber rezado una noche, pidiéndole a Dios, permíteme ser como ellos.” Tomó estudiar en el extranjero en Santiago, Chile, para que Vianney dejara al lado esta necesidad de encajar. Fue allí que ella dejó de intentar parecer blanca y comenzó a aceptar su herencia latina.
Para muchos inmigrantes europeos que llegaron a los Estados Unidos a finales del siglo 19 y comienzos del siglo 20, el desprendimiento gradual del origen étnico para encajar en la cultura blanca anglo-protestante fue esencial para el éxito y el progreso. Como dijo un italiano de mediados del siglo: “Nos estábamos convirtiendo en estadounidenses al aprender a avergonzarnos de nuestros padres.” Para muchos Mexicoamericanos de segunda generación hoy en día, lo contrario es cierto: se están convirtiendo en estadounidenses al buscar y aceptar sus culturas ancestrales, aprendiendo a sentirse orgullosos de sus padres. Su comprensión de lo que significa ser un estadounidense deriva no tanto de los símbolos e instituciones de la cultura blanca dominante sino de un poderoso sentido de intermedio. Para ellos, la Americanidad es menos una mitología extensa a la que deben someterse y más un marco de referencia para ver, pensar, mezclar, reinventar. Su experiencia se deriva de distintas condiciones demográficas, sociales y económicas, y su toma de identidad única ha desafiado formas de pensar de larga data sobre la asimilación.

(Foto: Terence Patrick)
La teoría clásica de la asimilación surgió de la Escuela de Chicago de sociología urbana en los años de 1920. La inmigración europea había alcanzado su punto máximo en el cambio del siglo, y los estudiantes bajo la dirección del sociólogo Robert E. Park se dispersaron en los vecindarios inmigrantes de Chicago para estudiar las relaciones de las minorías étnicas con su nueva sociedad. Park y sus alumnos desarrollaron el modelo de “línea recta” de asimilación, que describe a los grupos de inmigrantes acercándose a la cultura dominante a través de fases sucesivas e irreversibles hasta su total absorción. A diferencia de sus sucesores, sin embargo, Park no vio la asimilación como el usurpamiento total de una minoría étnica por una mayoría dominante. Más bien describió “un proceso de interpenetración y fusión en el que personas y grupos adquieren los recuerdos, sentimientos y actitudes de otras personas y grupos y, al compartir su experiencia e historia, se incorporan con ellos en una vida cultural común.”
Esta noción matizada de asimilación como fusión fue en gran medida abandonada en favor del énfasis en la disolución de la diferencia étnica, racial y cultural en una “cultura central” anglo-protestante, blanca, una teoría más sobresaliente en el libro canónico de 1961 del sociólogo Milton Gordon, Asimilación en la vida americana: El papel de la raza, la religión y los orígenes nacionales. Las suposiciones de Gordon todavía forman la base de las concepciones populares de la experiencia del inmigrante y del sueño americano. Según Gordon, la asimilación dependía primero de la aculturación: la disposición y la habilidad del grupo inmigrante para aprender inglés, y adoptar las costumbres blancas, protestantes, anglosajonas y de clase media, después de lo cual sus miembros serían gradualmente permitidos a los clubes e instituciones blancos, protestantes, anglosajones, de clase media, y finalmente se identificarían y se casarían con el grupo dominante. En esta teoría no hay mutualidad, no hay fusión. La asimilación es un tren unidireccional para los suburbios de Kansas, Applebee’s, Kmart y el NFL. Gordon admitió una modesta influencia de las minorías étnicas en la cocina, la arquitectura y los nombres de lugares, pero la quesadilla de queso pepper-jack fue en gran parte el alcance del intercambio. Para los partidarios de este punto de vista, la “cultura central” es sólida e inmutable; existe más allá del alcance de los grupos minoritarios, y no puede ser influenciada por sus creencias, tradiciones y estilos de vida. La incorporación de los inmigrantes a la cultura blanca, anglosajona y protestante se considera progresiva, completa e irrevocable, un acto gradual y generacional borrado.
En la década de 1990, un nuevo impulso de estudios de asimilación desafió el paradigma de la “línea recta.” En su libro de 2008, Generaciones de exclusión: Mexicoamericanos, asimilación y la raza, los sociólogos Edward Telles y Vilma Ortiz, sugirieron que los Mexicoamericanos no se estaban asimilando a una cultura dominante blanca sino a “los peldaños inferiores de un orden racializado.” En la Universidad de California–Los Ángeles, donde Telles y Ortiz eran profesores, una gran encuesta de 1965 de los Mexicoamericanos fue descubierta en un estante para libros polvoriento, y Telles y Ortiz lograron encontrar y contactar a la mayoría de los encuestados, generando un análisis de asimilación durante 35 años. Llegaron a la conclusión de que, mientras que los Mexicanos de segunda generación hicieron saltos significativos por delante de sus padres en la educación, los ingresos y estatus laboral, el progreso tendió a detenerse allí y los inmigrantes de tercera y cuarta generación se estancaron o volvieron a caer en la pobreza. Telles y Ortiz explicaron esta asimilación interrumpida en gran parte en términos de educación, particularmente la educación pública, que ellos llamaron “el único gran culpable institucional del estatus bajo persistente de los Mexicoamericanos nacidos en los Estados Unidos.” Las escuelas segregadas, la educación pública mala y estereotipar a todos los Latinos desproporcionadamente afectados, evidencia de un patrón de racialización con el cual los inmigrantes europeos no tuvieron que lidiar.
Sobre la base de los resultados de un estudio longitudinal de 15 años sobre jóvenes de segunda generación realizado entre 1991 y 2006, los sociólogos Alejandro Portes y Rubén G. Rumbaut, expusieron la teoría de la “asimilación segmentada,” que reemplazó la de Gordon como el pensamiento predominante en el campo. Portes y Rumbaut argumentaron que, mientras que una mayoría de inmigrantes de segunda generación se asimilarían a la cultura dominante social, cultural y económica, una minoría considerable podría experimentar “asimilación descendente.” Frustrados por prejuicios raciales insuperables, carente de un apoyo fuerte de los padres y de la comunidad, y encontrandose aislados entre su cultura familiar tradicional y la de los Estados Unidos, podrían ser atraídos a una clase inferior definida por las pandillas, las drogas y el encarcelamiento.
Otro obstáculo a la asimilación identificado por Portes y Rumbaut fue el mercado de trabajo de “reloj de arena” de los Estados Unidos, con trabajos profesionales competitivos que demandan educación superior en la parte superior, empleos de bajos salarios para los trabajadores no calificados en la parte inferior y pocas oportunidades entremedias. Mientras que los inmigrantes europeos de principios del siglo 20 se beneficiaban de sindicatos fuertes y empleos industriales bien pagados y no calificados que les permitían entrar en la clase media, muchos inmigrantes Mexicanos contemporáneos deben dar un gran salto en la educación de una generación a la siguiente o trabajar en trabajo de bajos salarios que apenas permite la subsistencia. Las empresas norteamericanas emplean con entusiasmo a trabajadores Mexicanos con apenas un salario digno, mientras que los contribuyentes se resisten a proporcionarles a estos trabajadores servicios sociales, escuelas de calidad e incluso la seguridad básica del estatus legal.

(Foto: Terence Patrick)
A pesar de todos estos obstáculos, en el 2013 la tasa de matrícula universitaria para los graduados de la escuela secundaria hispana en realidad superó la de los blancos (49 por ciento en comparación con el 47 por ciento). Sin embargo, los estudiantes hispanos — que carecen de la seguridad financiera, conocimientos culturales y apoyo familiar que disfrutan la mayoría de los estudiantes blancos — tienen la mitad de probabilidades de completar sus estudios que sus compañeros blancos. Aquellos que sí han hecho un salto fenomenal en el estatus y el logro, lo que llevó a un estudio de la Universidad de California-Irvine / UCLA de 2014 a clasificarlos como los inmigrantes más exitosos en América.
Vianney pasó su último año en Chico en busca de una manera de llegar a México, habiendo llegado a la conclusión de que ir allí y conocer a su familia era “la única manera en que realmente puedo aceptarme a mí misma, quien soy, y de donde vengo.” Curiosa sobre la redacción de contratos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que tuvo efectos devastadores sobre la agricultura mexicana y que envió a su familia ya millones de otros Mexicanos huyendo hacia el norte. “Quería saber cómo se hacen los contratos, cómo se manejan los negocios,” dijo, y este interés la llevó al Programa Empresarial Binacional de Fulbright. La aplicación era desalentadora, y Vianney no creía que fuera lo suficientemente talentosa para ser aceptada. Ella mencionó su indecisión a un profesor, que estaba horrorizado por su reticencia e insistió en que aplicara.
Sin embargo, no estaba segura. “Le dije a mi papá, ‘Papá, no tengo ninguna habilidad, nadie me va a querer,’ y mi papá dijo ‘Tu diles que sí sabes, tu sabes, a huevo sabes.’”
Cualquier conversación sobre inmigrantes Mexicanos en los Estados Unidos debe reconocer que es absurdo hablar de muchos de ellos como inmigrantes.
Meses después, cuando se enteró de que había ganado la beca, su padre no estaba tan seguro. “Sabes,” dijo, “todos en México tratan de venir a los Estados Unidos y tú eres la única que intenta regresar.” A regañadientes, le llamó a su hermano en la Ciudad de México y arregló todo para que ella se quedara con él.
El primer recuerdo de Vianney de México es el de ella y sus tíos sentados en la mesa en silencio. Se había mudado a una casa dividida. Su tía y su primo vivían bajo el mismo techo que sus tíos, pero evitaban todo contacto con ellos, cocinando en su pequeña cocina, permaneciendo en sus propias habitaciones en un silencioso boicot contra el machismo tradicional. Vianney trató de hacer la paz, pero se encontró muy restringida: un toque de queda, sin llaves para la casa, sin vida social. El trabajo era un viaje de dos horas a través del tráfico denso. Ella duró un mes antes de encontrar su propio apartamento en el vecindario de Hipódromo, donde se sentía infinitamente más ligera.
Pero aún así, la Ciudad de México pesaba sobre ella. Tenía días largos de viaje y trabajo, y sus colegas parecían estar jugando juegos mentales con ella, invitándola a tomar bebidas y luego difundiendo rumores, cambiando los horarios de las reuniones y eventos en el último minuto, burlándose de su acento. Era más joven que muchos obreros, pero por encima de ellos en la jerarquía, y esto la ponía en la extraña posición de sentirse ofendida por su privilegio, a pesar de que había pasado gran parte de su vida trabajando duro para superar las desventajadas y fue vista por muchos en su propio país como un paria. Para sus colegas de México era una gringa, aunque no era blanca ni rubia, ni rica, ni vagaba por toda América Latina con una mochila. Ella se puso furiosa cuando un chico con el que estaba saliendo llego horas tarde a una cita; se irritaba cuando no le ayudaba a lavar los platos. Le pidió que se hiciera la prueba del VIH. Ella le habló del Manifiesto Comunista.
“Por qué? Eres tan loca, gringa!” Le dijo.
Mientras tanto, Vianney comenzó a ver a sus padres de manera diferente.
“Yo pensé, Oh, Dios mío, lo entiendo,” me dijo en diciembre, a mediados de nuestro año en Fulbright. “Como la educación que mi papá recibió en casa. Cuando era un niña pequeña, cuando él me pegaba, yo le lloraba y le lloraba y le lloraba a mi mamá como, ¿Por qué te casaste con él,? él es un monstruo. Ahora entiendo eso. Creció viendo eso — la violencia, las drogas y el alcohol — y su padre era más machista que él.”
Le llamaba a su papá regularmente y encontraron una nueva cercanía hablando de la cultura de la Ciudad de México. Mientras que el típico estudiante de estudio en el extranjero podría llamar a casa y hablar sobre cosas exoticas recién descubiertas para el asombro y el deleite de sus padres, el padre de Vianney lo sabía todo de primera mano. Se lamentaba por el estado triste de los perros callejeros y él decía sí, sí, sí. Se maravillaba de los miles de puestos de tacos y él decía sí, sí, sí. Ella se preocupaba por cuántos Mexicanos tienen gastritis y él decía sí, sí, sí.
Momentos pequeños de comprensión y conexión florecieron entre la confusión y la frustración. México comenzó a gustarle, y, mientras más le gustaba, su confianza en sí misma creció más. Para el Año Nuevo, ella tomó un viaje con un grupo de amigos a Chacahua, una ciudad remota de la playa en el estado de Oaxaca. Mientras se encontraba en la playa una noche, una mujer Mexicana que acababa de conocer se dirigió a ella y le dijo: “Eres Mexicana, ¿verdad?” Y Vianney, habiendo aprendido entonces la respuesta apropiada, dijo: “Sí, pero yo soy de Los Ángeles,” y la mujer dijo, “Sí, pero tú eres Mexicana.” Ella contó esto con orgullo y desconcierto; llegó justo en el momento en que ya no necesitaba oírlo.
Cualquier conversación sobre inmigrantes Mexicanos en los Estados Unidos debe reconocer que es absurdo hablar de muchos de ellos como inmigrantes. La primera población considerable de Mexicanos estuvo aquí cuando se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, exigiendo que México cediera más de la mitad de su territorio a los Estados Unidos. En ese momento, los Mexicanos que vivian en lo que hoy es Arizona, California, Nuevo México, Colorado, Nevada y Utah se convirtieron automáticamente en ciudadanos estadounidenses. El concepto de una cultura americana definida por los blancos de clase media y alta demanda y perpetúa la amnesia cultural.
“Olvídate de la Revolución Francesa,” escribió Richard Rodríguez. “Olvídate de los holandeses; olvida España, obviamente; olvida a los indios de Massachusetts que rescataron a los puritanos del invierno; olvida a los esclavos africanos que crearon la riqueza de una nación joven.” Sin embargo, muchos estadounidenses quieren hacernos creer que esta cultura ha persistido, en gran parte sin cambios, desde los primeros días de asentamiento, absorbiendo a los inmigrantes en su manto de blancura anglosajona como agua en una esponja. Aquellos que no se dejan absorber han sido perseguidos o exterminados durante mucho tiempo, sus historias han desaparecido del registro cultural. Para entender los desafíos que enfrentan los Mexicoamericanos de segunda generación, es necesario comprender la omnipresencia de esta ficción de una identidad nacional esencial basada en las normas del privilegio blanco y la prevalencia del temor al color moreno y la diferencia que subyace en ella.

(Foto: Terence Patrick)
Los Mexicoamericanos de segunda generación se enfrentan a este mito en sus vidas tempranas y deben tomar la decisión de creerlo — intentar comportarse de acuerdo con la mítica blanca — o afirmar un tipo de pertenencia diferente basado no en la denegación deliberada de diferencia sino la aceptación y celebración de la misma. Según Portes y Rumbaut, el factor decisivo para determinar si los inmigrantes de segunda generación tienen éxito es si son capaces de adoptar las normas culturales y sociales de los Estados Unidos al mismo tiempo que honran y preservan las culturas tradicionales de sus familias. En los círculos académicos, esto se conoce como aculturación selectiva. Es una noción similar al multiculturalismo, aunque más sustantiva en la práctica: La meta no es que la cultura Mexicana sea una secuencia colorida de desfiles y piñatas que adornan la cultura dominante, blanca, protestante, anglosajona, sino más bien un depósito de significados más profundos para los inmigrantes, ofreciéndoles un punto de apoyo de propósito, historia y conexión, ya que interactúan con instituciones a menudo hostiles y predominantemente blancas. La aculturación selectiva, que incluye el bilingüismo fluido y el refuerzo de la identidad étnica, podría ser un amortiguador contra el descenso nihilista a la pertenencia anárquica y mortal de las pandillas o las drogas.
Hoy no se discute a menudo, pero los inmigrantes europeos que llegaron entre 1890 y 1920 también experimentaron un contragolpe y en 1924 los Estados Unidos aprobaron una ley que estipulaba que el número máximo anual de los inmigrantes que podrían ser admitidos a los Estados Unidos de cualquier país era el dos por ciento del número de inmigrantes de ese país que vivian en los Estados Unidos en 1890. Esto fue estratégico. En 1890, el auge de la inmigración aún no había comenzado. Los números de los cuales la ley establecía sus cuotas eran muy pequeños, y esto tuvo el efecto de cortar esencialmente la inmigración desde 1924 hasta 1965, cuando la Ley de Inmigración y Nacionalidad finalmente levantó las cuotas de origen nacional. Por lo tanto, los inmigrantes europeos del fin del siglo tenían aproximadamente 40 años para asimilarse sin que ninguna nueva oleada de inmigrantes refrescaran los lazos a sus países de origen o reforzaran enclaves étnicos. La experiencia de los inmigrantes Mexicanos hoy en día es fundamentalmente diferente.
Vianney encarna dos tradiciones fundamentales de América: el sueño de triunfar sobre la adversidad para lograr el éxito, y su sombra pesadilla de la xenofobia, el miedo y el odio.
Desde que los Estados Unidos anexo una parte de México, los nuevos inmigrantes se han mezclado con las segundas, terceras, cuartas, quintas y otras generaciones. Estas sucesivas oleadas de inmigración han afectado a los Mexicoamericanos en formas que no necesariamente se ajustan a los modelos existentes. Mientras que la pertenencia étnica se convirtió en un rasgo opcional para los inmigrantes europeos de la segunda generación y más allá, la llegada constante de nuevos inmigrantes de México y el trato brutal que reciben a menudo de los medios estadounidenses sirven para fortalecer la identidad Mexicano-americana, reforzando constantemente los vínculos de los inmigrantes de segunda, tercera y cuarta generación con sus culturas ancestrales y también con la situación difícil de los recién llegados. El posicionamiento cultural racista de cualquier persona con ciertas características étnicas de Mexicano y como potencialmente “ilegal” (lo más notablemente encarnado en el proyecto de ley 1070 del Senado de Arizona) hace poder deshacerse de su identidad étnica casi imposible incluso para inmigrantes de tercera y cuarta generación. La frontera de casi 2,000 millas que los Estados Unidos comparte con México complica su capacidad para desconectarse completamente de su pasado. Y los avances rápidos en la comunicación y el transporte facilitan las vidas cada vez más transnacionales.
Todos estos factores hacen que sea extremadamente difícil y cada vez más indeseable que los latinos de segunda generación se mezclen en una cultura dominante blanca. La Americanidad conflictiva que llevan consigo — aunque esten en México — no es una Americanidad que los que estan acostumbrados a proclamar la grandeza del país reconocerían o entenderían. Extiende los límites de mi propia comprensión incluso cuando soy parte de una familia bilingüe y bicultural. Es una Americanidad que ve a los Estados Unidos como un espacio cultural y social único de posibilidad, de llegar a ser, de fusión y de maleabilidad, y simultáneamente como un espacio donde la violencia histórica y los borrones deben ser constantemente reconocidos y confrontados. Es una Americanidad basada menos en una base mítica y tradicional que en la reinvención constante, en el hermanamiento y la fusión de fuerzas aparentemente opuestas: resistencia y celebración, esperanza y escepticismo, patriotismo inclusivo y orgullo étnico. Es una Americanidad que, al valorar la curiosidad y la adaptabilidad, tiene el potencial de sanar las rupturas sociales y transformar la nación.
En México, Vianney no experimentó el sentido innato de la justicia y la pertenencia que ella había esperado sentir, el país como una llave que desbloqueaba su verdadera identidad. En su lugar, experimentó una creciente confianza en sus propias habilidades. Había superado un sistema económico racializado y manipulado en los Estados Unidos, y ahora estaba navegando la cultura de su familia con dignidad, curiosidad y confianza. No fue fácil. Sus metáforas para su vida cotidiana en México eran a menudo una mezcla turbulenta de exploración en la selva y la guerra: “Es como entrar en un río por la noche,” me dijo, “sin saber realmente lo profundo que es, lo frío que es, pero si no me arrojo allí y me pongo un chaleco antibalas para que la gente no mate mis ideas, nunca voy a llegar al otro lado.”
Nadó, con su chaleco antibalas, en la oscuridad y el frío, como siempre lo había hecho. Ella es una nadadora.

(Foto: Terence Patrick)
Esta es la diferencia entre Vianney y yo, entre Vianney y la mayoría de la gente con la que crecí, que ni siquiera sabía que había un río, mucho menos lo que significaba cruzar. Vianney encarna dos tradiciones fundamentales de América: el sueño de triunfar sobre la adversidad para lograr el éxito, y su sombra pesadilla de la xenofobia, el miedo y el odio.
México le dio a Vianney lo que los Estados Unidos no podía: la capacidad de creer en sí misma. Lo hizo no concediéndole una aceptación inequívoca o respondiendo a las persistentes cuestiones de pertenencia planteadas en los Estados Unidos, sino forzándola a aceptar su ambivalencia. Le permitió reconocer que era Americana, pero una estadounidense para la cual la Americanidad no significaba una asimilación incuestionable en instituciones blancas, sino solidaridad con las muchas personas excluidas de estas instituciones. Le concedió una nueva fe en sí misma a pesar del odio y la opresión. Se familiarizó con la intermediación, un estado profundamente y violentamente resistido en los Estados Unidos, donde el patriotismo es febril y sin sabor, donde estás con nosotros o contra nosotros, donde, en este momento, simplemente hablando español o usando un hijab es suficiente para provocar la rabia blanca justificada.
Sin duda, el éxito de las futuras generaciones de inmigrantes depende de la educación y la reforma migratoria. Sin embargo, es igualmente dependiente de un cambio en la forma en que hablamos de los inmigrantes — ya no representándolos como “ilegales,” como un problema a ser resuelto, como una subclase amenazante. Depende de la voluntad de los estadounidenses blancos de romper el monolito de los mitos culturales blancos y suposiciones, para ser visto, así como para ver. Depende de una nueva apreciación de las culturas y los mundos y una conciencia cada vez mayor de los borrones y las exclusiones que han sido tanto una parte de la identidad Americana como las historias que aprende en la escuela cada niño de kindergarten en los Estados Unidos.

(Foto: Terence Patrick)
Esto requiere humildad y una aceptación del hecho de que muchos estadounidenses blancos privilegiados han heredado una Americanidad que es una ilusión y una estafa. Pienso en la madre de Vianney contando dinero en la mesa de la cocina, y pienso en crecer en los suburbios sin preguntarme si iría o cómo iría a la universidad. Pienso en llamarle a mi papá desde Lima, Perú, para que me pudiera enviar dinero después de que me robaron; de lo aventuroso que fue estar sola y sin dinero en Sudamérica. Nunca me gané mi Americanidad. Lo heredé, que podría ser la condición más deshonrosa de todas. Vianney y la clase de inmigrantes de segunda generación creciente de la que forma parte, la ganan, a pesar de la retórica del rechazo odioso y de los obstáculos prácticos y concretos en su camino. Y muchos ni siquiera están seguros de si lo que han ganado — el acceso a esta sociedad ya sus instituciones — es realmente todo lo que sueñan, sobre todo si se basa en la opresión sistemática de personas como ellos.
Al final de su año en México, la experiencia de Vianney del mundo corporativo agrió su idea de ir a la escuela de derecho. “En ese tipo de profesión, tienes que cuidarte,” me dijo. En su lugar, quería enseñar música a los niños minoritarios, a niños que luchan contra la pobreza, a niños que, como ella, eran susceptibles de ser etiquetados como delincuentes y abandonados. Ella quería “simplemente darles a ellos la realidad, sin suavizarla: Tus posibilidades de lograr algo si no trabajas duro son bajas.” Ella quería aumentar esas posibilidades.
“Creciendo en Los Ángeles, en el barrio,” me dijo Vianney, “en realidad no se enseña a ser lo mejor,” Pero al final de nuestro año en México me dijo, con verdadera convicción, “Sé que soy lo suficientemente buena. Puedo estar segura de que soy lo suficientemente buena. Por fin puedo decir eso.”
Los Estados Unidos han extraído mucho de su energía única, creatividad, innovación, y potencial del amor perdurable de los americanos en otro lugar.
Volvió a los Estados Unidos en agosto del 2016, cuando el mensaje que escuchaban los latinos era precisamente lo contrario: no sólo no eran lo suficientemente buenos, eran violadores, traficantes de drogas, “hombres malos.” Vianney, con su confianza en sí misma, y su compromiso renovado de ayudar a aquellos que quedaron fuera del progreso de los Estados Unidos, llegó a casa escuchando el canto febril de “¡Construye el Muro!” La victoria de Donald Trump en noviembre — a pesar de haber perdido el voto popular por un margen histórico — ha legitimado y fortalecido una visión de los Estados Unidos en la que sólo los blancos pertenecen y han pertenecido. El mito más popular y fundacional de los Estados Unidos como la tierra de la libertad para los oprimidos del mundo ha sido eclipsado por el siempre presente, pero escasamente enterrado mito de la dominación y superioridad de los blancos.
Sin embargo, como la gente de color y los inmigrantes suplantan a los blancos como la mayoría en los próximos 30 años, los estadounidenses blancos tendrán que aceptar y abrazar el hecho de que una parte fundamental de la identidad americana es la conciencia multicultural. Necesitarán hacer la paz con la noción que los Estados Unidos han extraído mucho de su energía única, creatividad, innovación, y potencial del amor perdurable de los americanos en otro lugar.
Para Trump y sus partidarios, Americanidad no es una calidad aspiracional, ganada con trabajo duro y un respeto para la diversidad y la igualdad, pero una característica innata que reside en un pasado glorificado y poseído solamente por los blancos. Su América no incluye a gente como Vianney. Tampoco incluye a mi hija, que orgullosamente dice cosas como “¡Quiero otra manzana por favor!” Y que está igualmente en casa en medio de los fuegos artificiales y las bandas de una feria de la calle mexicana y la discreta conveniencia de una sala de conferencias estadounidense.
Este triunfo más reciente del virulento populismo nativista podría acabar dilapidando el potencial de una generación que tiene una capacidad única para sanar las divisiones sociales, luchar contra la pobreza y transformar a los Estados Unidos, una capacidad nacida no de un simplificado patriotismo para las promesas y las banderas, sino de la fricción creativa entre culturas, identidades y sentimientos de pertenencia. En un momento en que los hispanos representan casi una quinta parte de la población de los Estados Unidos, los inmigrantes latinos de segunda generación deben ser una fuente de gran esperanza para nuestra nación. Su intermediación puede ser un puente hacia un mundo más creativo y compasivo y justo. Ruego que los estadounidenses blancos no lo quemen.
Translation from English by Jeanette Casillas at VOICE Magazine. Read the English version here.